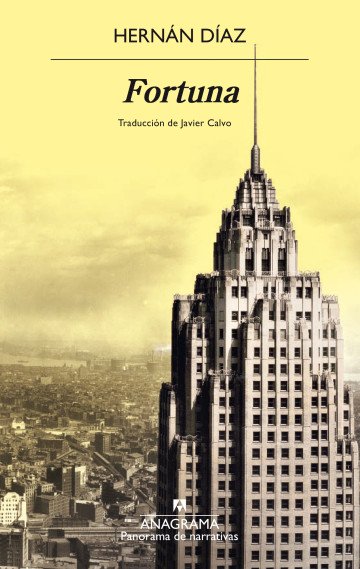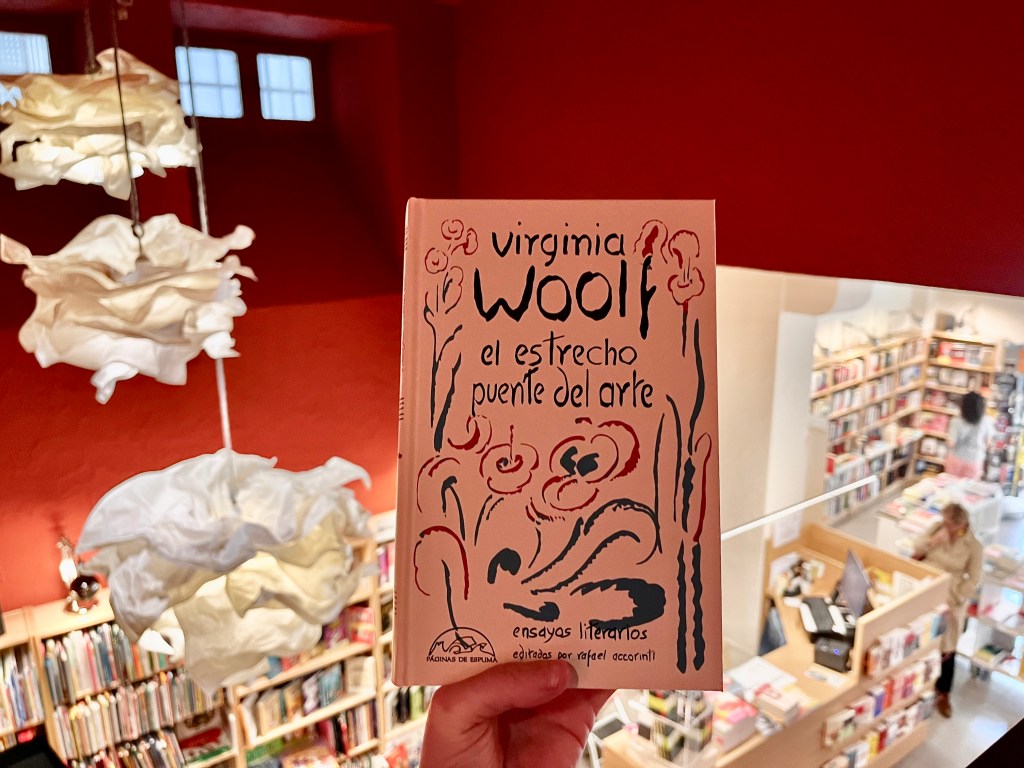Gracias a la buena costumbre del diario, sé que hace justo un año publiqué mi lista de lecturas imprescindibles de 2022, así que aquí va una nueva lista, la de mis diez novelas indispensables de 2023. Esta vez el ensayo queda excluido. Si tengo tiempo, antes de que termine el año volveré por aquí para recomendar también algunos textos de no ficción pero, por ahora, vamos con las que para mí han sido las mejores «mentiras» de los últimos doce meses.
De menor a mayor disfrute personal, estas son mis diez favoritas.
10. Las bestias jóvenes, de Davide Longo, en Destino. La segunda entrega de ‘Los crímenes del Piamonte’, supera a la primera, que ya me gustó muchísimo. En esta ocasión, Bramard y Arcadipane se enfrentan al misterioso descubrimiento de varios esqueletos en una obra cerca de Turín, y serán los obstáculos que se encuentren en el camino de su investigación los que los comprometerán con ella al cien por cien. No pararán hasta dar con el origen de los restos y esto supondrá el descenso a una de las zonas más sombrías de la historia de Italia. Una novela negra MUY literaria, escrita por un discípulo de Alessandro Baricco en un tono nada común. Para los que queráis saber más, aquí va el enlace a la entrevista que mantuve recientemente con Longo.

9. Los misterios de la Taberna Kamogawa, de Hisashi Kashiwai, en Salamandra. No soy yo muy de cozy crime, sin embargo estos relatos encadenados, donde la mayor intriga reside en el origen y las recetas de los platos que han marcado la vida de los clientes de esta peculiar taberna, me cautivaron desde el principio. Descrita con aparente sencillez, la atmósfera que Kashiwai construye alrededor de sus personajes, que llegan hasta la callejuela de Kioto donde se esconde el local con la esperanza de recrear el sabor que probaron en algún momento decisivo de sus vidas, envuelve también a quien lee el libro y lo transporta a un Japón secreto, en el que la gastronomía es un pilar fundamental de la identidad y la memoria.
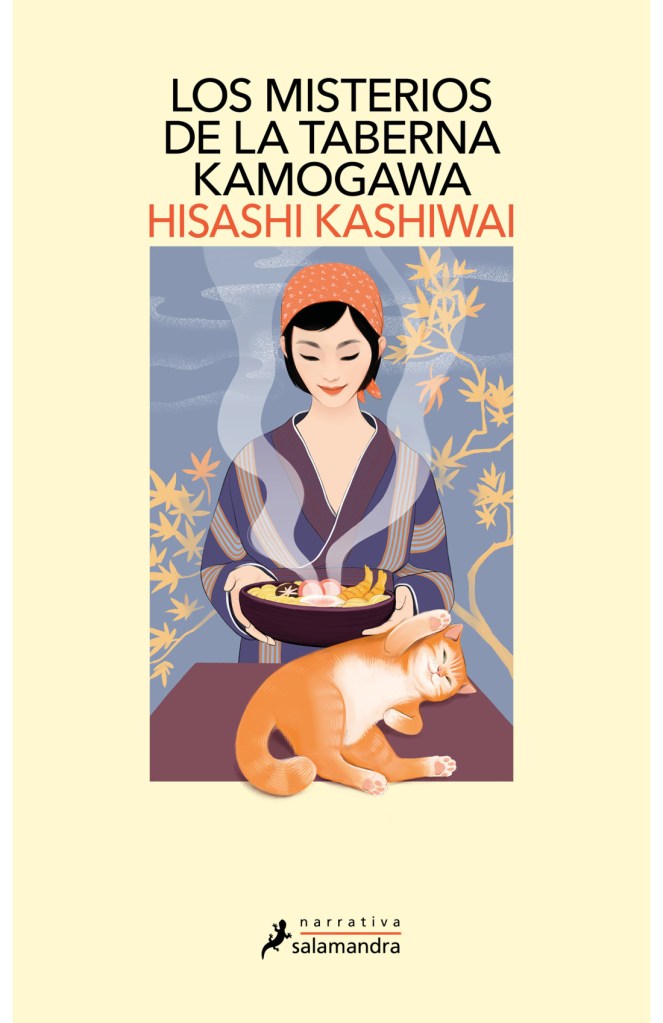
8. Sobre mi hija, de Kim Hye-jin, en Las afueras. La pasada primavera celebramos en la librería el mes de la literatura coreana y organizamos un club de lectura alrededor de esta novela donde el amor de una madre por su hija se sitúa en el centro de un relato tan sencillo como conmovedor. A veces querer a alguien implica quererlo a pesar de todo, porque querer no significa comprender las razones del otro o compartirlas; querer es también un ejercicio de una voluntad y una generosidad tremendas, y Kim Hey-jin refleja esta idea en su historia con un brillo excepcional.

7. Trilogía, de Jon Fosse, en De Conatus. Leí El otro nombre, la primera entrega de Septología, en 2019, después de un viaje a Oslo donde escuché hablar de Fosse por primera vez. Me gustó, pero con el tiempo no me dejo demasiado poso. Este otoño, tras la concesión a Fosse del Premio Nobel, la editorial De Conatus organizó un desayuno con libreros para celebrar el galardón y profundizar en la figura de este autor que, según nos contaron, lleva como apellido el nombre de su pueblo («Fosse» en noruego significa «catarata»). Fue en ese encuentro donde escuché hablar a Silvia, una de las editoras, de Trilogía, y todo lo que dijo me cautivó, así que empecé a leerla en cuanto volví a la librería y no me decepcionó ni un ápice. Al revés, toda su oscuridad me pareció, paradójicamente, luminosa. En Trilogía, una pareja joven se enfrenta a una cadena de rechazos y decepciones que los arrastra a los márgenes de la sociedad. Su reacción llena la historia. Si queréis saber más sobre mi descubrimiento de Fosse, en este enlace tenéis lo que escribí en ABC al día siguiente de que le dieran el premio.
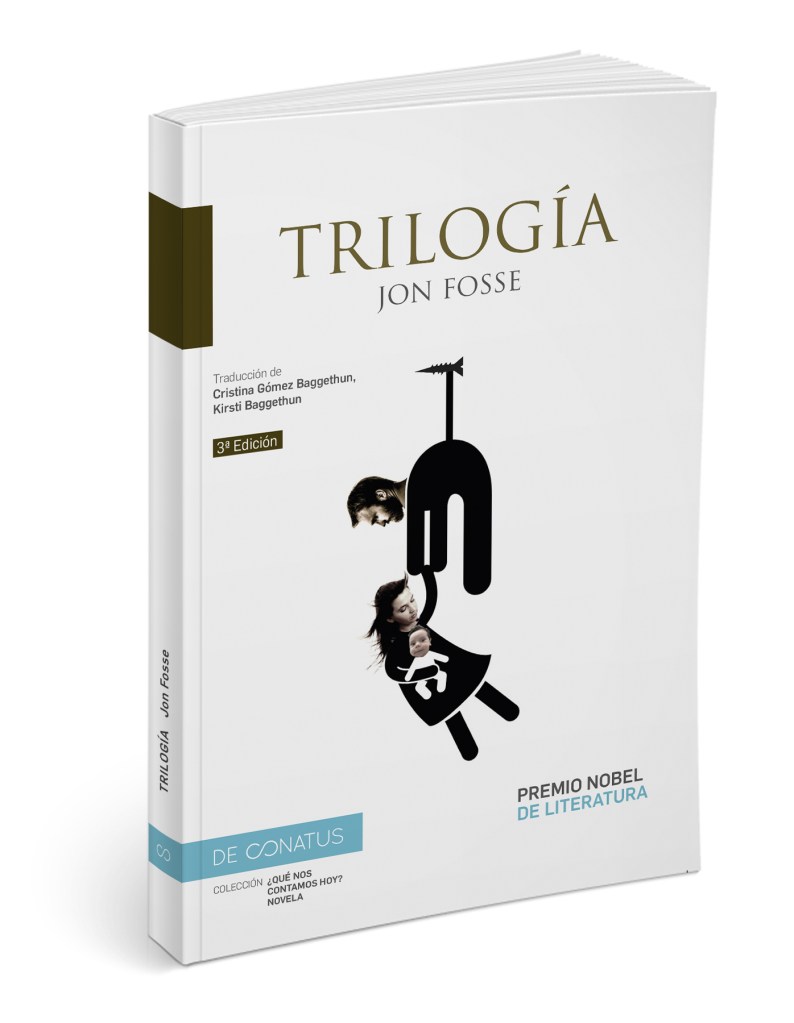
6. Llevar en la piel, de Antonia Lassa (heterónimo de Luisa Etxenique), en Nocturna. Esta novela ha sido para mí uno de los descubrimientos del año. No es perfecta, pero sí brillante, distinta, tiene una voz nueva; algo que cristaliza en el perfil de su personaje protagonista, el detective Albert Larten, imposible de definir. El cadáver de una anciana millonaria aparece desnudo en el dormitorio de un sórdido apartamento turístico de Biarritz. Este es el punto de partida de una trama que juega con el género negro y lo disecciona minuciosamente ante nuestros ojos pulverizando clichés y acogiéndose a un tono a medio camino entre Pedro Almodóvar y Philippe Claudel. Pinchad aquí para leer mi reseña completa.
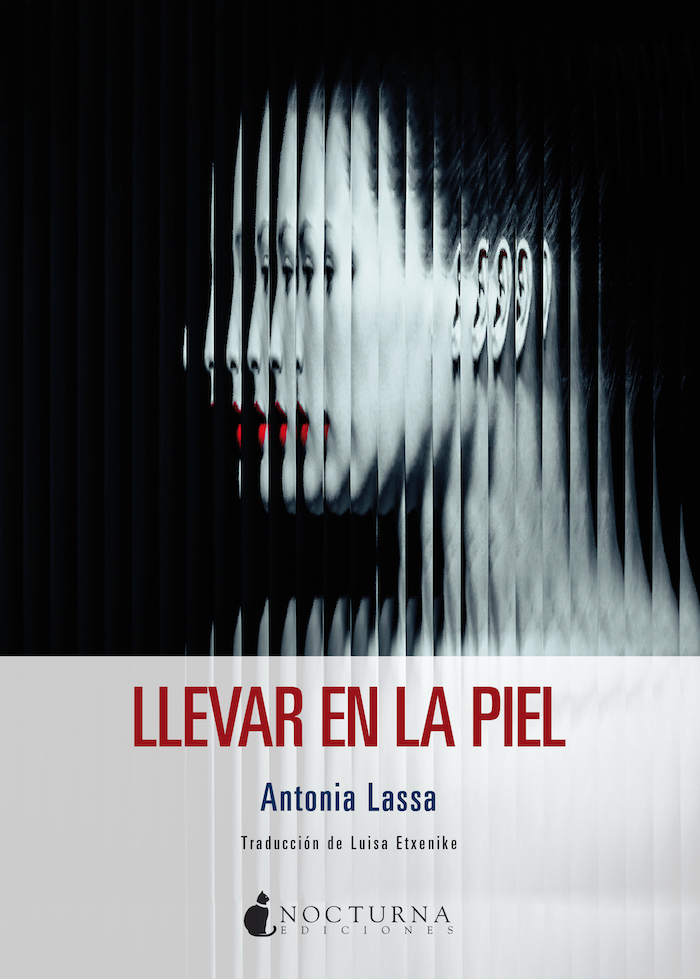
5. El retrato de casada, de Maggie O’Farrell, en Libros del Asteroide. Con Maggie O’Farrell tengo una relación conflictiva: a veces me gusta muchísimo y a veces abandono sus libros. Lo primero me pasó con el primer título suyo que leí, La extraña desaparición de Esme Lennox; lo segundo, con Hamnet. Así que, cuando me enfrenté a las primeras páginas de El retrato de casada, lo hice casi de puntillas, amparada en la prevención, pero me desarmó enseguida. Esta mezcla de relato de suspense y novela histórica —una combinación que ahora vuelve a estar de moda— funciona a la perfección. Florencia, siglo XVI, el precoz matrimonio de Lucrezia de´Medici y su misteriosa muerte, cambio de ritmo temporal, cambio de punto de vista, implicación de todos los sentidos… una pequeña joya.

4. Sobre la losa, de Fred Vargas, en Siruela. La undécima entrega de las andanzas del comisario Adamsberg no ha gustado a todo el mundo, pero yo soy de las que opina que es sin duda una de las mejores novelas de la serie, que lleva hasta el delirio algunos de los rituales más populares del universo creado por su autora. En un pequeño pueblo cercano al Castillo de Combourg una cadena de crímenes atroces reclama la atención de Adamsberg y parte de su equipo. Una huella distintiva de los asesinatos es que varias víctimas aparecen con un huevo roto entre las manos… y no voy a contar nada más. Podéis leer mi reseña aquí.
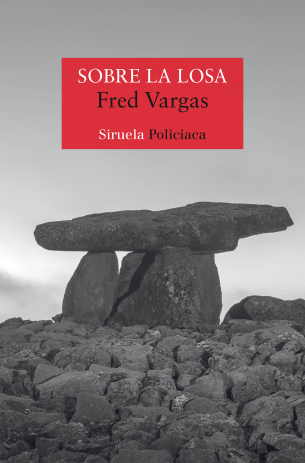
3. La luz difícil, de Tomás González, en Sexto Piso. La luz difícil es, sin exagerar, una pequeña obra maestra inmerecidamente olvidada en España durante décadas. Publicada originalmente en Alfaguara, el rescate de este emblemático título de Tomás González por parte de Sexto Piso es una de las alegrías editoriales de la temporada. Nadie debería perderse esta novela brevísima donde el autor relata la jornada de espera en la que van a notificarle al protagonista la muerte de su hijo, una muerte voluntaria para huir del sufrimiento terrible de la enfermedad. Dice la escritora Michelle Roche Rodríguez (y no se me ocurre mejor explicación) que se trata de una novela sobre las cosas cotidianas que no se detienen y siguen sucediendo mientras nos pasan cosas terribles… ese mundo que nunca se para y mira con desdén nuestra tragedia pero, al mismo tiempo, nos obliga con su luz inagotable a superarla.

2. La edad del vicio, de Deepti Kapoor, en Alfaguara. Un accidente en la madrugada de Nueva Delhi es la explosión de la que, como esquirlas, parten todas las tramas de esta odisea muy negra, pero también llena de fascinación y ternura por una ciudad que no nos llega tanto como debería, porque se traduce muy poca literatura india. En la línea de la también increíble Juegos sagrados, La edad del vicio funciona como un thriller, pero es mucho más, porque solo utiliza el género para «transportar» un mensaje y una descripción de lugares y caracteres mucho más profunda. Os dejo enlaces a mi entrevista a Deepti Kappor y mi reseña de la novela.

1. Fortuna, de Hernán Díaz, en Anagrama. Fortuna es un juego; un juego nada fácil entre autor y lector, nada fácil de poner en marcha y nada fácil de resolver con éxito. Pues bien, Hernán Díaz logra las dos cosas. No importa mucho el argumento de Fortuna, la biografía de un exitoso financiero en los Estados Unidos de finales del XIX y primer tercio del XX; importa la inquietud que se despierta en quien la lee cuando, a las pocas páginas de haber iniciado la novela notamos que algo indescriptible esta pasando, que quien la ha escrito nos está desafiando de una manera imposible de definir; una sospecha sobrevuela este relato dividido en cuatro partes solo en teoría independientes y desvelarla, lejos de dejarnos con la sensación de haber esperado mucho y haber recibido muy poco, nos dejara sobradamente satisfechos. Aquí os dejo los apuntes que escribí cuando la terminé.
Felices y navideñas lecturas.