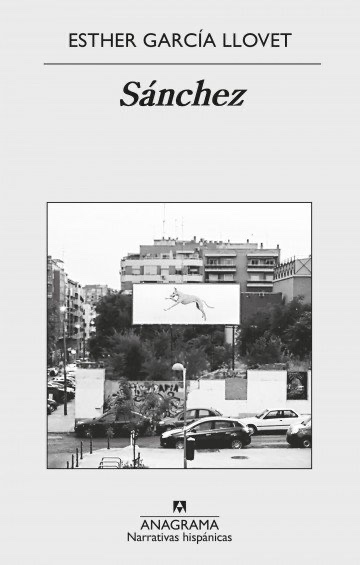L. P. Hartley escribió en 1953: «El pasado es un país extranjero». Sin embargo, yo no lo supe hasta casi setenta años después. Es más, ni siquiera di con la afirmación en la novela que la contiene, El mensajero, que comienza precisamente con ella, sino gracias a la premiada Los crímenes de Alicia, con la que el escritor Guillermo Martínez ganó en 2019 el Nadal, una historia que me fascinó y que luego presté. De hecho, mientras escribo estas líneas, con el ejemplar de la primera edición de Los crímenes… cedido y recuperado al lado del portátil, lo envidio un poco, porque sé que él compartió lugares e intimidades que me hubiera gustado compartir a mí… así es como nos prolongamos en nuestros objetos y los convertimos, al dejarlos en manos de aquellos a quienes amamos y no nos aman, en colonizadores inertes, en testigos silenciosos de un mundo al que jamás tendremos acceso. Es triste, pero a la vez, y sobre todo cuando se trata de los libros, hay algo de magia en el hecho de que los relatos que nos construyen y nos transforman viajen gracias a nosotros, aunque solo sea por un tiempo, junto a las personas que nos hubiera gustado conocer mejor, en cuyas zonas de sombra nos hubiera gustado adentrarnos.
Esta idea resulta tentadora, pero hoy no me desviaré. Así que volvamos a lo nuestro.

Una tarde de invierno descubrí en la obra de Martínez aquella afirmación dentro de un interesante diálogo acerca de Lewis Carroll y su fascinación por Alice Liddell, germen de Alicia en el País de las Maravillas. Hice un alto en la lectura y repetí en voz alta lo leído.
La frase me cautivó e inmediatamente la busqué en la red junto con el nombre del escritor al que uno de los personajes de Martínez se la atribuía, L. P. Hartley, quien, para mi sorpresa, no me resultó tan ajeno.
Puede transcurrir una vida entera sin que nos crucemos con el vecino de enfrente, aunque orbite siempre cerca de nosotros. Comprará en las mismas tiendas, esperará paciente en las mismas paradas de transporte público, paseará por los mismos parques y verá la misma luz. Sus recorridos se superpondrán a los nuestros en el tiempo y en el espacio, pero no necesariamente se cruzarán provocando el encuentro, ese choque casual a veces inocuo y a veces decisivo, capaz de cambiarlo todo.
Pues bien, eso es lo que me pasó con Hartley exactamente. Durante más de una década, como una polilla invisible, había revoloteado a mi alrededor, pero sólo aquella tarde y gracias a una novela que no era suya nos miramos a los ojos. Nacido a finales del XIX en el Reino Unido, a Hartley lo que más le gustaba era escribir historias de fantasmas, pero su mayor logro fue El mensajero (1953), la novela que comienza con la cita rescatada en Los crímenes de Alicia, y que el Nobel Harold Pinter adaptó al cine en 1971 para que la dirigiera Joseph Losey con bastante éxito —la película consiguió la Palma de Oro en Cannes.
En su idioma original, El mensajero se llamaba The Go-Between, algo parecido a «El intermediario».
Y entonces recordé.

Volví a una de esas jornadas sin tiempo, quince años atrás, en la tercera planta de la librería de la gran superficie, concretamente a la sección de métodos de idiomas, donde nadie quería trabajar y durante unas pocas semanas trabajé yo junto a D, los dos a regañadientes pero contentos de compartir el turno porque éramos amigos —todavía lo somos, creo. Aquel día, entre las lecturas graduadas apareció una versión adaptada de The Go-Between y le dedicamos un rato antes de asignarle un lugar en las estanterías por dos razones. La primera, porque en la contra señalaban el texto como uno de los más importantes del XX (¿Y cómo era eso posible si habíamos ignorado hasta entonces su existencia? Nosotros, que nos creíamos dueños de un conocimiento literario absoluto). La segunda, porque jugar a traducir el título nos entretuvo durante horas y dio pie a una interesante conversación… aunque ahora sé, por experiencia y comparación, que todas las conversaciones que mantuve con D fueron interesantes.
El librito estaba retractilado y, cuidadosos, no nos permitimos abrirlo para leer algún extracto, así que en aquella ocasión la cita de Hartley, por los pelos, se me escapó. Afortunadamente, años después y gracias a Guillermo Martínez volvió para quedarse.
El viernes pasado cené con Jorge en La Farfalla y, al hilo de los últimos acontecimientos políticos y sociales, intercambiamos opiniones y procuramos relativizar el ambiente enrarecido de la cotidianidad; y mientras charlábamos de algún que otro nombre propio la sentencia de Hartley, como un fantasma sabio, se deslizó sobre la mesa y me hizo sonreír, porque nadie parece tenerla en cuenta: «El pasado es un país extranjero, allí hacen las cosas de otro modo».
***